Casi como un mantra forense, cada vez más y con mayor frecuencia oímos de la necesidad y de las bondades de emplear el “lenguaje claro” en el ámbito de la Justicia. Así es como desde hace unos años, de forma algo caótica y a menudo sin criterio uniforme, comienzan a aparecer protocolos de actuación, manuales de buenas prácticas lingüísticas para personal de Tribunales, guías de procedimiento y recomendaciones hasta de dónde ubicar el sujeto y el predicado para hacer más comprensible una oración.
La alternativa del “lenguaje claro” se vuelve imperativa cuando se asocia a conceptos como el derecho del justiciable a comprender o a acceder a la justicia y a nociones como transparencia, igualdad y democracia. Aún así, continúan siendo sugerencias, en general aisladas y siempre apuntadas al Poder Judicial o a lo sumo, al ámbito académico. La necesidad del lenguaje claro -ahora sí: quitémosle las comillas- no logra romper el cerco de la conversación de nicho, y una vez más, olvida a uno de sus principales interlocutores: los abogados litigantes, aquellos que llenan de fojas los expedientes.
Las mesas en donde se debaten estrategias y aciertos de implementar el lenguaje claro, suelen omitir la conveniencia de que los abogados de a pie, los que litigan, también sean parte del cambio de paradigma. Nadie -al menos no lo suficiente, con énfasis, en público y a viva voz- parece exigirle a los colegas que empleen un léxico más amigable y simple: de alguna forma, estamos al margen de la solución pero somos parte y víctimas del conflicto, del gran accidente que implica una redacción oscura, rebuscada, pretensiosa, laberíntica, barroca, inviable.
Las nuevas sugerencias para redacción de sentencias contraindican que un juez utilice ciertas frases que pueden llevar a la confusión o a la no interpretación de un texto, pero no se observa lo mismo en una demanda o en la contestación de un memorial. No se cuestiona qué tan hábiles, prácticos o precisos somos los abogados a la hora de redactar (de hecho, a veces hasta se festeja ese aire enrevesado que hace insoportable cualquier lectura). ¿Por qué requerimos de la Justicia lo que no se nos pide a nosotros en el ejercicio liberal de la profesión? ¿Cómo se explica este fenómeno de exigencia selectiva?
El hecho de que se fomente el lenguaje claro entre los funcionarios judiciales y no entre los abogados, también hace al conflicto. De hecho, su origen es el mismo conflicto y podemos explicarlo a través del prisma de la igualdad: desde el comienzo, el lenguaje como forma de transmitir conocimiento sirvió de herramienta para trazar fronteras y distancias entre operadores del Derecho y legos. Quien no puede entender determinadas narraciones, no puede acceder a dicho saber. En una práctica elitista como -aún hoy- es el Derecho, con sus matriculaciones, sus giros del latín, sus apellidos tradicionales, sus jerarquías y la competencia entre sus Casas de Estudio, cierta forma de escribir -o mejor dicho, de poner algo en palabras- opera como una valla entre la Justicia y el destinatario. Es entonces otra forma de ubicarse en un lugar elevado, en un Olimpo reivindicado por sus propios fundadores, cuya estructura ha sido apuntalada durante años y años con textos crípticos y complejos.
Las distintas expresiones son una forma de marcar diferencias y a veces, de decir “no estamos a la misma altura”. Apelar al lenguaje claro es una manera de cuestionar los propios privilegios, aunque a la vez, ese coraje encierra la contradicción de que quien tiene la deferencia de cuestionar sus propios privilegios, también es un privilegiado acaso por encima del resto de sus compañeros de privilegio.
Hay muchas razones para pregonar el lenguaje claro puertas adentro de los tribunales, pero hacerlo de esa forma y no incluir a los letrados litigantes, implica trazar otra innecesaria distancia entre los jueces y los abogados de la matricula. El esfuerzo debe ser conjunto o será infructífero, y también debe ser emprendido desde las universidades, las clases presenciales y las virtuales y la doctrina: en definitiva, el punto en común que tenemos todos los abogados es que hemos pasado por una Facultad, por lo que las aulas parecen los lugares fundamentales en donde trabajar esta iniciativa.
También allí deberíamos empezar a explicar la necesidad de que un abogado, sin importar si se encuentra detrás o delante de la mesa de entradas de un juzgado, sea claro con sus palabras. No hemos recibido la debida instrucción sobre la importancia de ser didácticos, llanos, entendidos. Una vez más, la educación tradicional esconde la intolerancia a recibir preguntas y, todavía peor, a responderlas.
Este siglo -con su catarata informativa y sus múltiples formas de acercar conocimiento- requiere de mayor responsabilidad, fraternidad y cercanía. Ya no alcanza con saber de un tema: debemos también saber cómo explicar ese tema y cómo hacerlo de la mejor manera posible. Debe preocuparnos que nuestro interlocutor comprenda. Esta máxima -obvio- corre para los docentes pero también para los jueces y para los abogados en general, dado que en todos los casos, solemos encontrarnos dando explicaciones. De una u otra forma, nuestro trabajo consiste en transmitir conocimiento: en una clase, en una sentencia, en una demanda o frente a un cliente, un acusado o un alumno.
Me es inevitable pensar que incluso aquí, con inconfesables ínfulas, he pecado de poco claro. Me consuela saber que lo fundamental no es alcanzar la perfecta claridad en cada texto sino contar con la férrea convicción de que aquellos que participamos del escenario jurídico, desde nuestros lugares y en general, debemos acordar una responsabilidad colectiva para acercar el Derecho a todos aquellos que viven bajo este orden.




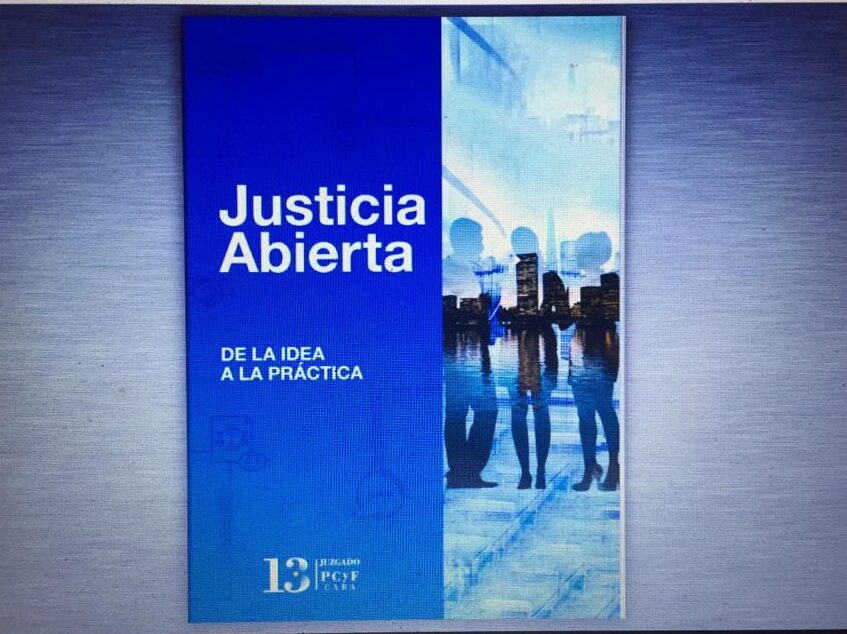

Comentarios recientes